
Hace años que circula por ahí uno de esos memes en los que puede verse una placa de película, un carrete de fotos y una tarjeta de memoria. En cada una se indica el número de imágenes posibles en cada soporte (1, 36 o centenares) y la cantidad de fotos buenas obtenidas que, invariablemente, será una.
En la secuencia histórica, claro, faltaría un smartphone, donde la proporción podría ser algo así como miles de fotos disparadas para conseguir una que, tal vez, merece ser salvada.
¿Cuántas fotos haces cada día? Dejando a un lado las reflexiones Fontcubertianas sobre qué es realmente una fotografía, se me ocurre una respuesta genérica que puede definir bien la situación: demasiadas.
No tengo una cifra concreta, pero mi iPhone asegura que guarda 75 GB de imágenes en la copia de seguridad. Son de varios años y resultado de una rutina más o menos estricta para, cada cierto tiempo, hacer limpieza y mandar a la basura los centenares de fotos que, o no merecen la pena, o están repetidas o, sencillamente, ya cumplieron su misión.
Pese a ello, 75 GB son muchas fotos. Muchísimas. Sólo en el teléfono y de los últimos años. Pero no estoy sólo en esta especie de Diógenes fotográfico porque un reciente estudio ponía sobre la mesa unos datos que casi asustan. Cada segundo en el mundo se hacen 62.000 fotos. Es decir, ahora mismo, mientras se lee esta frase, la cuenta mundial de fotografías acaba de subir en unas 200.000 imágenes. Tan absurdo como imparable.
5300 millones de fotos diarias. 2,1 billones al año. Y subiendo. ¿Y cuál es el problema? También es una buena pregunta porque igual, como buenos señores mayores, nos estamos escandalizando por algo que tampoco molesta a nadie. Más allá de que el almacenamiento no es ilimitado y esas copias de iCloud cada vez requieren más espacio y dinero, el asunto es algo más trascendental y no sé si generacional. ¿Qué pasará con todas esas fotos?

Evidentemente, las cosas han cambiado. Lo descubrimos, por ejemplo, al enterarnos de que la mayoría de quienes disparan en película ya no recogen sus negativos porque, por lo visto, han perdido su valor como original a conservar toda la eternidad.
También que los criterios sobre calidad de imagen han superado estériles discusiones sobre ruido y megapíxeles y, para muchos, lo estético o la experiencia manda sobre todo lo demás. Sólo así se explica que ahora triunfen aquellas digicam -así llaman a las compactas sencillas- que nosotros sufrimos y repudiamos.
Pero, volviendo a los billones de fotos que hacemos, lo realmente curioso y preocupante de todo esto es que, pese a ser las generaciones -estamos dentro de esto, amigos y amigas- que más fotos han hecho jamás, no está nada claro que vayamos a dejar un legado gráfico para los que vengan.

No me refiero ya a fotos buenas, de las de ir en libros de historia, sino simples recuerdos. De aquellos álbumes en casa de nuestros padres con las fotos de las vacaciones, de las celebraciones familiares, las bodas, bautizos y comuniones… Pocas fotos, hechas con aquella única cámara que había por hogar pero que, décadas después, ahí siguen.
¿Serías capaz de localizar ahora mismo aquellas fotos que hiciste en septiembre de 2015? No me refiero a aquel atardecer del que estabas muy orgulloso y que amenazaste con colgar impreso en casa, sino esas otras fotos más cotidianas. Hay gente muy ordenada -psicópatas- que seguramente tiene un archivo maravilloso con tags, fechas y demás que tardarían dos segundos en dar con ellas, pero la mayoría de los mortales no somos así y asumimos que gran parte de nuestras fotos se perderán. Sí, como lágrimas en la lluvia.
La única salvación para este sinsentido, al menos en mi caso, fue asumir cierta misión de legado generacional. Las fotos más importantes que hago son, claro, las de mi hijo. Y mi tarea es dejar unas copias, álbumes o lo que sea que dentro de 40 años él pueda revisar. Como siempre hemos hecho. Al final, basta apartar un poco el humo de las modas y las tendencias para ver que las fotos, las que cuentan, siguen sirviendo para lo mismo de siempre.



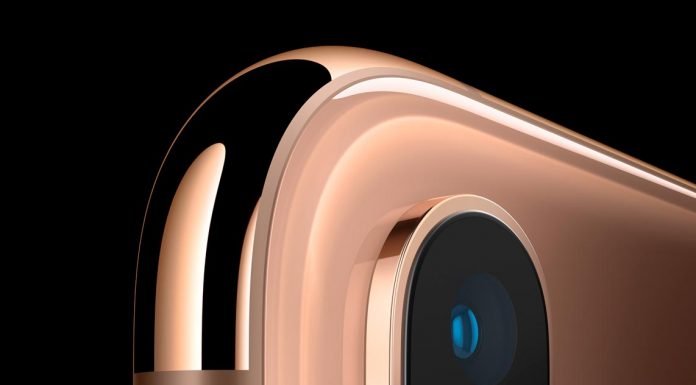









Sí, señor.